IES David Vázquez Martínez.

Qué razón hay en eso de que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Hoy, día 14 de Septiembre, me he dado cuenta que he dejado atrás los que posiblemente sean los mejores años de mi vida, y para ello he necesitado llegar a un pueblo nuevo, con un instituto nuevo, y con gente nueva. Gente que a partir de hoy comparta mi día a día, mis buenos momentos, y también los malos. Pero, a pesar de que ellos estarán ahí todos los días durante un año, apenas van a alcanzar lo que alcanzaron otros durante unos cuantos años más. Todo comenzó hace tiempo, tiempo que parece una vida, hace cuatro años, un día de Septiembre. Acompañada de mis compañeros de clase de toda la vida pisamos aquel lugar por primera vez, aquel sitio que ocuparía nuestros corazones de una manera rápida, aquel edificio que tantas veces deseamos derribar, pero que en el fondo todos adorábamos con fuerza. Pronto conocimos a los profesores y sus manías, conocimos sus reglas, sus maneras de convivir. Nos dejamos intimidar por los mayores, que de aquella eran gigantes de dos metros, y poco a poco empezamos a intimidar a los pequeños. Los años pasaron, los amigos también, y con ellos, los profesores. Aquellas personas de semblante serio, que tanto gritaban, que tanto miedo nos daban, fueron perdiendo fiereza al paso de los años, convirtiéndose en nuestro pilar de aislamiento, viéndonos crecer, viéndonos caer, viéndonos levantarnos. Algunas personas comenzaron a quedarse atrás, nueva gente, otras caras... Todo era igual pero a la vez muy diferente. Durante cuatro años llegando siempre con el frío grisaceo de la mañana, durante cuatro años contemplando a la misma gente frente a las puertas metálicas fumando en esos listones de madera, durante cuatro años sentándome en el mismo sitio, con la misma gente, a esperar en el duermevela matutino a que tocase ese timbre que tantas veces nos asustó, que tantas veces nos despertó en alguna que otra clase. Ese tremendo escándalo que se producía en las escaleras, gente de primero de la ESO hasta segundo de Bachiller se empujaba por llegar primero a la reconfortante silla que nos aguardaba en esa clase que terminabas ventilando tras las tres primeras horas del día. Comenzar con Ángeles las matemáticas, sus números a pelo, sus chiquitos que éramos nosotros, sus bromas, sus enfados, sus guiños de ojo que todo lo daban a entender, sus fichas y sus minifichas. Continuar con Irene, esa explicación que por mucho suplicar nunca conseguíamos evadir, o esos ejercicios que nunca conseguíamos terminar, o sus charlas sobre la feminidad que duraban clases enteras, o esos chiquitines que por la noche no la dejan dormir y por la mañana no apreciamos la diferencia de quién de todos era el que más cansado estaba, o esa mala leche de cuando llegaba de primero de Bachiller, harta de reñir a los veteranos, o sus tacones, o sus collares, o sus bromas, o toda ella en general, que, aunque pequeñita, nos hacía las clases de Lengua encantadoras. Quizá tocaba ahora Sociales, ¡puff! Era el momento de temblar. Libros fuera, espalda recta, suenan los tacones de Inés por el pasillo, ¡que viene! Gritan algunos, otros hunden la cabeza en el libro, y aparece por la puerta, con ese salero y esa desenvoltura que sólo te acompaña tras años y años de experiencia. Entonces empezaba la caña, los mil mapas que tenías que colorear, los mil esquemas que tenías que inventar, las mil gotas de sudor cuando te hacía salir a la pizarra, y, entre titubeos, le decías hasta la talla de los calcetines. Pero en el fondo era una madre más, una madre que en el futuro lloraría si nos viese a todos licenciados en medicina, una madre con mil hijos, que no sería capaz de olvidarse de ninguno. Puede ser que después nos tocase Inglés, con Alfonso, o Música, con la buenaza de Pilar, o salir al pasillo a dar una vueltecilla, para volver a entrar en clase instantes después tras ver a lo lejos a Ataulfo llegar con ese vuelo de bata que le confería un aire que te helaba hasta los pensamientos. Y todo esto no sin antes bajar al patio, más temprano con unos, más tarde con otros, pero siempre corriendo a cojer el mejor bocadillo de toda la cafetería, aunque difícil teníamos lo de elegir, ya que todos estaban deliciosos. Una vez más calmados, y llenando el estómago, cada oveja con su pareja. El patio se llenaba de gente de todo tipo de edades, cada uno en su lugar, unos con el balón de fútbol, otros con el de baloncesto, y otros simplemente ocupando cada banco del centro, quizá con un libro entre las manos intentando repasar ese exámen de Biología que tantas horas de la noche ha robado. En general muchos son los momentos, muchas son las personas que por allí han pasado, muchos son los profesores a los que ahora mismo me apetecería volver a ver para poder abrazarlos y darles las gracias, no por lo que he estudiado (que no ha sido mucho), si no por la persona en la que me he convertido, por mi fuerza y mis ganas de vivir, por mi carácter, que en parte les pertenece a ellos, porque sé, y en el fondo lo supe desde el primer día que TENÍAIS RAZÓN en todo. Espero poder volver algún día a mi casa, con mi segunda familia, y poder daros las gracias.
Ya son más de veinte años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán.

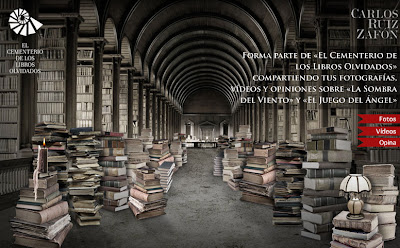
Comentarios
Publicar un comentario