Carlos.

Esta es la historia de una dulce niña y un verano mágico, un verano que abre su mundo, su tímida entrada en la adolescencia, abre puertas a lugares que tan sólo conocía de películas de instituto. Ese verano que la anima a dejar de llevarse mal con los chicos, como cuando era pequeña, ese verano que la anima a viajar sin sus padres, a ir de campamento, a conocer gente, a poder tener su primer amor de tontos, sus primeras despedidas, sus primeras lágrimas realmente sentidas. Todo comenzó con aquel verano de locos, cuando sus padres la acompañaron a aquel autobús donde otros niños con su aproximada edad esperaban impacientes. Ella también estaba impaciente, nerviosa y feliz, rodeada de dos de sus amigas y dos de sus amigos, los cinco embarcados en aquella experiencia nueva y maravillosa, los cinco juntos a un campamento de verano que prometía mil sueños a media noche, mil amigos, mil risas, mil momentos encantados de los que ninguno se olvidaría jamás. Lo que ella no sabía es que él también estaba en aquella misma estación, que se subiría al autobús justamente detrás, que se sentaría tan cerca. Las despedidas comenzaron y el transporte de sueños arrancó, haciendo las pertinentes paradas para recoger a más niños impacientes. Pronto todo estuvo lleno y comenzaron el viaje de su vida, el que sería el primero de muchos. Dos horas de incertidumbre tardaron en llegar ante aquella gran verja de barrotes negros como el carbón, dos horas tardaron en posarse ante aquella larga escalinata, franqueada por una cancha de fútbol y un jardín lleno de flores maravillosas, dos horas para poder observar aquella enorme casa amarilla que se erguía más arriba, a unos metros del último escalón, delante de aquel patio donde ella pasaría tantas horas, alegre y feliz. Subir las maletas ya fue otro cantar, pues muchas eran las escaleras que había, y poca la ayuda que te ofrecían. Pero nada podía romper aquella magia, la pequeña niña arrastró la maleta como si de espuma se tratase, impaciente de conocer a sus compañeras y de tirarse encima de su cama. Le tocó en la parte de abajo de una litera, aunque fueron pocas las noches que durmió allí. Todo aquello era de un brillo encantador, propio de los sueños. Pero el tiempo corría. El tiempo volaba. Apenas habían llegado y ya se conocían todos, la primera noche ya estaban castigadas, la primera mañana ya habían salido a correr. Pero las risas no cesaron, los gritos no se detuvieron. Quizá fuera suerte lo que aquella tarde tuvieron, pues llovía y no podían salir de la residencia. Él estaba abajo, sentado en los sillones, y ella en la habitación de al lado, discutiendo entre risas con un niño. Él entro en la sala y se unió al niño. Ella protestaba porque eran dos para una. Los tres se reían y jugaban. El chico del principio pasó a un segundo plano y ellos dos siguieron discutiendo, pegándose en broma. Una monitora entró en la sala y los riñó, haciendo que sus risas y pataleos cesasen. Pero él, con la gracia que le lleva acompañando desde entonces, se mete con ella entre susurros y ella le solmena una bonita patada que no pasa desapercibida a ojos de la monitora. Esta, cansada de tanto alboroto, se acerca al armario de material y extrae un pañuelo rojo con el que han estado jugando las mañanas anteriores, les une los brazos y los ata, con la amenaza de llevarlos ante la directora si se desatan. Ellos, que no han mantenido mucho contacto en todo el campamento, se pasaron el día enteros atados, cómplices los dos de la misma travesura. Las risas empezaron, las burlas y los insultos en broma les siguieron. Y el final del campamento también. Despedidas. Llantos. Y muchos sueños a medio cumplir. Apenas se despidió de él con un abrazo tímido, pero sentido. Prometiendo llamarse, quedar, hablar, y todas esas cosas que nunca se cumplen. Habrían de esperar un año para volver a encontrarse en el mismo lugar, un poco mayores, un poco más sabios, un poco más ella, y un poco más él. Este año fue diferente, dispuestos a no desperdiciar un segundo se pasaron quince días unidos, algún día más que otro, repitiendo la escena del año pasado, atados por un pañuelo colorado. Donde estaba él se encontraba ella, y donde estaba ella se encontraba él. Seguían con sus bromas y sus insultos, pero algo nacía. Nacía una amistad fuerte, muy fuerte, una amistad que habría de durar años. Los quince días pasaron, llenos de recuerdos que seguro que ninguno de los dos no va a olvidar nunca. Esta vez la despedida fue peor, fue más dura, más cruel, pero también más llevadera, porque esta vez los dos sabían que no se iban a olvidar. Siguieron en contacto, se llamaban, hablaban durante horas por internet, se querían. Y se olvidaron, poco a poco, se fueron olvidando... Ella hizo su vida, él siguió la suya. La ausencia se alargó, y se alargó, y se alargó. Hasta que ella sufrió una dura caída, un duro golpe en la vida de esos que no se olvidan jamás, y él la sujetó, la sujetó con tanta fuerza en la caída que apenas se rompió a cachitos, como debería haber hecho. La ayudó durante días, semanas y meses, volvieron a hablar, incluso más que antes. Él se convirtió en alguien muy valioso, se convirtió en más de lo que ella había tenido nunca. Se convirtió en un amigo de verdad. En su mejor amigo. Los años pasaron, pero esta vez nada ni nadie pudo con ellos dos. Porque una amistad vale más que cualquier tesoro que exista en el mundo. Y ahora que él es el que cae, yo seré la que intente sujetarle. Porque no quiero que te rompas, Carlitos. Porque te quiero más que un mundo, porque me sigo acordando de cada segundo, de cada risa que me sacaste cuando más la necesité. Porque me rompo cada vez que pienso lo lejos que te tengo, lo lejos que te fuiste, y lo cerca que te necesito. Porque eres tú, y siempre, siempre, vas a ser tú. Te quiero muchísimo.

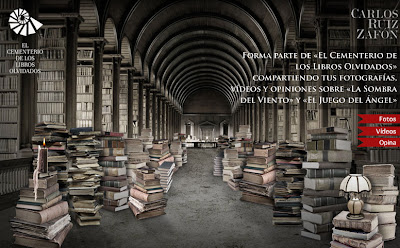
Comentarios
Publicar un comentario